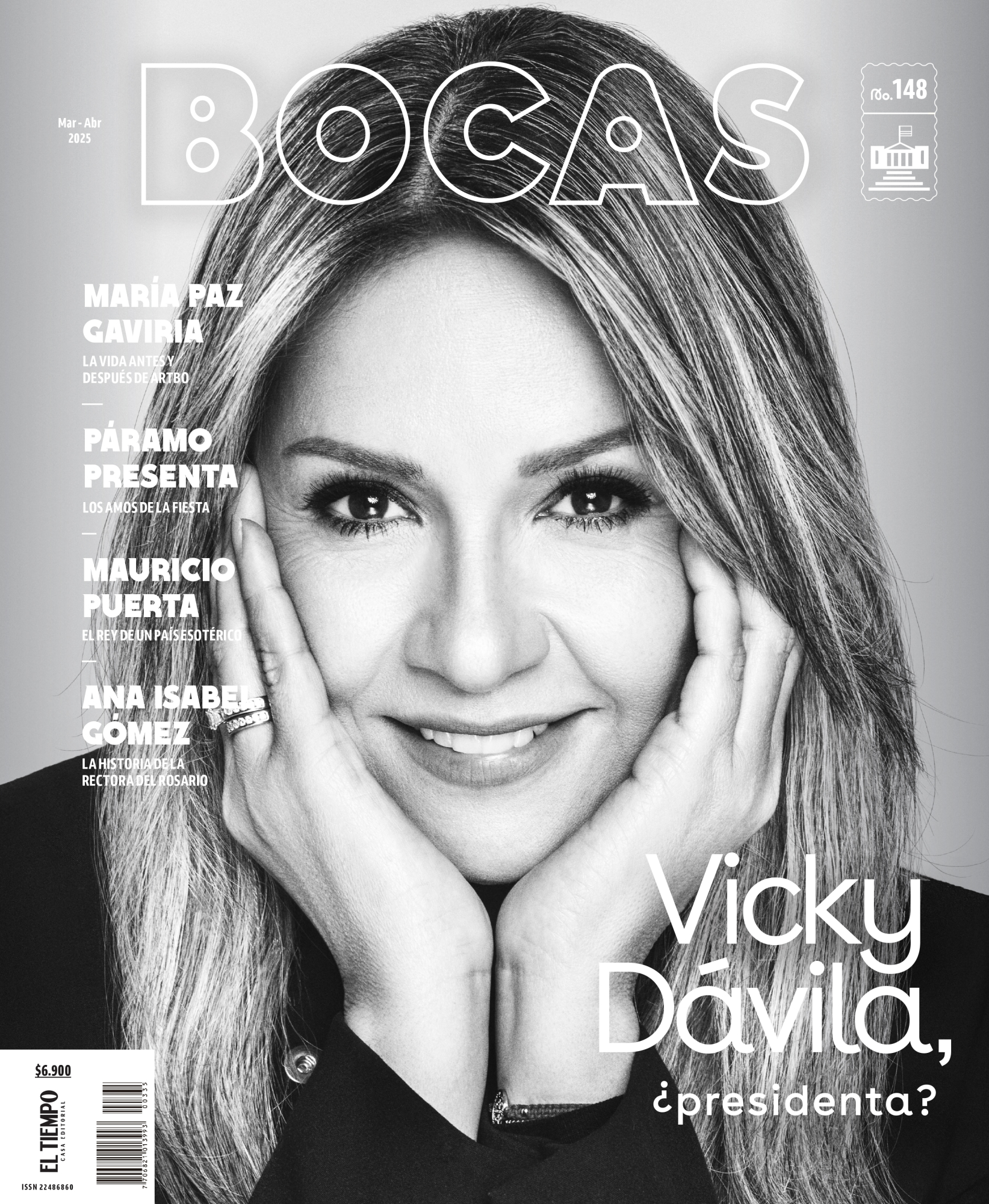Cristina Fuentes, probablemente, es la única persona en el mundo que puede competir con los reyes de Suecia en el número de veces que ha estrechado la mano de un premio nobel de literatura. Durante 20 años ha sido el alma y el motor del Hay Festival de Cartagena; ha tenido cientos de encuentros con personajes como Vargas Llosa, García Márquez, Salman Rushdie y Margaret Atwood, para convencerlos de estar frente a un auditorio en la ciudad amurallada. Esta es la historia de una española con sangre inglesa que en una de sus primeras visitas a Colombia se llevó un susto del demonio por un atraco que, por supuesto, no la hizo dudar ni un solo segundo del destino del Festival.
La vida de Cristiana Fuentes, la directora del Hay Festival en Cartagena, ha sido una continua interlocución con embajadores, premios nobel, financistas, personajes del espectáculo o ministros a los que llama por su nombre de pila. Han sido dos décadas intensas. El Hay es un hervidero de creadores, editores, ambientalistas, periodistas, nombres influyentes de la política o la industria y, por supuesto, de miles de curiosos y ávidos lectores dispuestos, año a año, a captar la esencia de algo que no está en los libros ni en los periódicos: los entresijos de la oralidad. En sus veinte ediciones, el Hay ha albergado en Cartagena a 2.202 invitados de 62 países, como Orhan Pamuk, Cees Nooteboom, Maria Ressa, Javier Cercas, Alice Walker, Guillermo Arriaga, Joseph Stiglitz, Vargas Llosa, Hanif Kureishi, Margaret Atwood, Juan Campanella, Gael García Bernal, Alessandro Baricco, Álex de la Iglesia, Zadie Smith, Lionel Shriver, Takashi Hiraide, Herta Müller, J. M. Coetzee, Jonathan Franzen, Mircea Cātārescu y Rachel Cusk.
La edición 2025 del Hay Festival Cartagena, celebrada entre finales de enero e inicio de febrero, les hizo honor a los 20 años del evento con un nutrido programa y, como siempre, con invitados de lujo como Salman Rushdie, Colm Tóibín, Gioconda Belli, Cristina Rivera Garza, la cineasta Ava DuVernay… Casi 200 panelistas en el año con más aforos completos en la historia del Festival.
En el avión de vuelta a casa se fue leyendo la novela Solito, del salvadoreño Javier Zamora, el único libro que compró en Cartagena, y con varios ejemplares en la maleta de Color Cartagena, el libro de fotografías de Daniel Mordzinski. Cristina vive en una calle intermedia entre un vecindario próspero y una vibrante zona multiétnica de Londres. Esta ciudad fue para ella, hace treinta años, una ventana al mundo de la imaginación y el asombro; corrían días de entusiasmo en la llamada ‘Cool Britannia’, término que aludía a la atmósfera creativa que impregnaba al Reino Unido a mediados de los noventa. Con un gobierno nacional de centroizquierda y una vitalidad multicultural en ciernes, el futuro pintaba brillante en la City: florecían la música, la moda, el diseño, el arte disruptivo de los Young British Artists, con un provocador Damien Hirst picando en punta. Para jóvenes como Cristina Fuentes, Londres era entonces nada menos que la capital de Europa.
A los nueve años ganó un concurso literario organizado por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, un distrito a las afueras de su Madrid natal. El premio fue una placa de honor y 5.000 pesetas. A los once era una lectora insaciable de todo cuanto caía en sus manos. A los catorce aprendió alemán. Cumplidos los veinte, vivió un año en Alemania y conoció al que sería su compañero de vida y padre de sus dos hijos.
La internacionalización del Festival ha resultado una empresa exitosa gracias, en gran medida, a la audacia y la disciplina de Cristina Fuentes, así como a “su donaire y a su encanto, a la fortaleza de carácter con que enfrenta los obstáculos”, como escribió el actor Peter Florence, fundador del Hay, en un texto conmemorativo del décimo aniversario del evento en Cartagena. Con visión ejecutiva, Fuentes ha llevado el Hay Festival, bien en calidad de locación permanente, bien mediante foros o proyectos como ‘39’ (selección de escritores notables menores de 40 años), a Segovia, Querétaro, Arequipa, Kenia, Abu Dabi, Beirut…
Cuando en 1988 Peter Florence y sus padres organizaron el primer Hay, no soñaban ver convertido su experimento rural en una máquina cultural que recorrería el planeta. Empezó siendo un evento netamente literario en Hay-on-Wye, un pueblito de la campiña galesa lleno de librerías, y con el tiempo fue virando hacia un fiestón colosal con muchos tentáculos, centrado en el diálogo entre culturas, el pensamiento y el intercambio de perspectivas a través de las artes. Un archivo digital de 8.000 charlas sostenidas tanto en el festival británico como en el de Cartagena atestigua la magnitud de una criatura que ha crecido hasta volverse un fenómeno global, con siete sedes fijas y más de 30 escenarios ocasionalmente dispuestos en todos los continentes.
Del copioso anecdotario acumulado a lo largo de las veinte citas anuales que han tenido lugar en Cartagena desde el 2006, Cristina recuerda con particular claridad el enfado proverbial de Salman Rushdie nada más llegar a la cuarta edición del Festival y ver que su exigencia de no tener escolta privada había sido desoída; el nerviosismo tras bambalinas de Carlos Vives preparándose como un estudiante antes de un examen, libreta de notas en mano, para una conversación con Daniel Samper Pizano sobre la música de Lucho Bermúdez; los templados gestos emitidos por un escritor sin voz para hacerse entender; las lluvias torrenciales que no detuvieron charlas a la intemperie; los recitales de poesía ofrecidos a públicos absortos; una sala repleta de gente escuchando entre risas a Fontanarrosa; las visitas de los nigerianos Wole Soyinka y Chimamanda Ngozi Adichie a las barriadas cartageneras; las conversaciones con ex guerrilleros tras los Acuerdos de La Habana, o el concierto de ChocQuibTown que la emocionó y la puso a bailar tanto que compró un disco del grupo y durante años lo ha puesto a todo volumen cuando va en el carro con sus hijos.
Por estos días está concentrada en hacer un balance juicioso del más reciente Hay Festival colombiano, al tiempo que empieza a proyectar el próximo. Desde su oficina londinense, a solo quince minutos en tren de su casa, Cristina Fuentes La Roche, ya sosegada la energía que desplegó en Cartagena, habló con BOCAS sin atender a la tiranía del reloj.
Veinte años después, ¿cómo recuerda la primera edición del Hay Festival en Cartagena?
Dificilísima, como un inmenso reto logístico, pero también como una experiencia emocionante. Fue un privilegio recibir a autores como Hanif Kureishi, Enrique Vila-Matas o Javier Cercas, que era la primera vez que venía a Colombia. Fue una sorpresa ver los teatros llenos. Nos decían que nadie se desplazaría para escuchar a escritores y menos si había que comprar entradas, que en el Caribe no se podían programar eventos que empezaran con puntualidad, que los índices de lectura en Colombia eran muy bajos. Pero el Festival se desbordó muy rápido, llegó gente de todas partes del país, muchos en largos viajes en bus; los estudiantes buscaban en masa eventos gratuitos. Tuvimos que poner pantallas en las calles con rapidez y mucho estrés.
Un momento difícil fue el enojo de Salman Rushdie en su primera visita al Festival, en el 2009. Pese a la fatua del Ayatolá Jomeini, que lo amenazaba de muerte, se resistió a moverse con guardaespaldas. ¿Qué fue lo que pasó?
Aceptó ir a Colombia con la condición de no tener seguridad especial. Él llevaba ya años escondido por la fatua, aunque esta ya se había levantado. Dijo: “Quiero ir a Cartagena como un ciudadano normal, disfrutar de la ciudad como un escritor más”. Compartimos la información sobre los invitados con las autoridades, que al ver el nombre de Salman Rushdie mandaron, sin avisarnos, una unidad de policía a recogerlo en el aeropuerto. Llegó furioso al hotel y dijo que quería hablar conmigo. Me dijo que se quería devolver a Nueva York porque habíamos incumplido el acuerdo. Alcancé a preocuparme mucho. La policía me dijo que si queríamos retirar su esquema de seguridad, yo debía firmar un documento haciendo responsable al Festival de lo que pudiera pasarle. Otra invitada era la infanta Elena, que tenía su propia escolta, así que pensé que, además de la policía de la ciudad, habría suficiente seguridad y ese hombre estaría bien protegido sin guardaespaldas extra. Hay fotos en las que se le ve paseando tranquilo por Cartagena. Luego lo llevamos a Bogotá y su charla tuvo lleno total. Un día se bajó del coche para coger uno de los afiches con su cara que estaban pegados en la calle. Y ahora otra vez estuvo solo en las calles de Cartagena.
Cristina logró que García Márquez participara en la primera edición del Hay. Foto:ALVARO_DELGADO
¿Cuándo empieza su amor por la literatura?
Crecí en una casa con muchos libros. Fui una gran lectora desde niña. Me la pasaba con un libro en la mano. Y también me encantaba escribir. Participaba en concursos de cuentos para niños que se anunciaban en El País, y gané un par de veces. Recuerdo que pasaba horas convirtiendo en cuentitos unos dibujos animados de Don Quijote que veía por televisión. Si me preguntaban, yo decía que quería ser escritora. Pero luego, a partir de la adolescencia, la escritura se quedó como un hobby y no la consideré como una opción de vida o laboral. En España, a mi generación se nos empujaba a estudiar algo útil, que tuviera salidas, y acabé estudiando la carrera de empresariales.
¿Cuál fue su radio de acción madrileño en la niñez y la adolescencia?
Entre el barrio de Salamanca y El Retiro. Muchas de mis amigas pertenecen a ese sector tan conservador de Madrid. Primero fui a un colegio inglés, luego fui a uno de monjas. Era una sociedad todavía muy pacata, pero eso yo no lo viví tanto porque mi madre priorizó un colegio que estaba lejos, lo cual me abrió la mente.
¿Tiene recuerdos de la España predemocrática?
Muy pocos, porque era muy niña. Nací en el 73 y la democracia llegó en el 78. Sí recuerdo, por ejemplo, el golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Tengo memoria de la preocupación de mis padres viendo la televisión. La mayoría de España salió a la calle en apoyo de la democracia. Fue un momento muy importante para la sociedad española, que sentía el alivio de que saliera adelante la democracia después de ese susto que fue el golpe de Estado.
¿Cómo era el entorno familiar en que creció?
Mi padre era secretario judicial del Tribunal Constitucional y mi madre profesora de inglés, originaria de las Islas Canarias y medio inglesa. En mi familia se respiraba un aire cosmopolita, sobre todo a través de mi madre por su contacto con Inglaterra. Mi padre era muy aficionado a la lectura y la música clásica. Teníamos un vecino editor, muy famoso, que se llamaba Manuel Cerezales. Había sido el primer marido de la escritora Carmen Laforet. Yo iba a su casa, unos pisos arriba, él vivía en el séptimo y nosotros en el cuarto, y me daba libros desde muy niña. Recuerdo leer, tendría yo 12 años, Nada, de Carmen Laforet, un libro que marcó mucho esa época, porque cuenta un poco la posguerra en Barcelona. Con mis padres viajamos mucho por Europa, especialmente a Inglaterra y a Canarias, que tenía mucho contacto con América Latina.
¿Cómo vivió el Madrid intenso de finales de los ochenta y comienzos de los noventa?
En mi Madrid de adolescencia hubo mucha vida social, mucha marcha. Ahora todo está más regulado. Nosotros salíamos mucho, aunque de una forma sana, tranquila. Éramos muy apolíticos. Ya nos habíamos unido a la Unión Europea o estábamos a punto. Se creía en el progreso, en la posibilidad de una España moderna. Soy de la primera generación española que se integró en primera línea a Europa. Nos sentíamos ciudadanos de primera clase europea. Eran días de optimismo. España había progresado mucho y estábamos en la Unión. Pero no teníamos la más mínima conciencia social.
Pero sí mucha curiosidad cultural, ¿no es así?
Claro, fueron años en los que vi mucho cine independiente en la Filmoteca y otros espacios, porque había multitud de salas en Madrid. Y como había empezado a leer en inglés, iba a las librerías que vendían libros en ese idioma. Recuerdo un lugar en el Retiro donde uno podía llevar sus libros o revistas para hacer trueques.
Cristina creció en medio de la movida madrileña. Foto:ALVARO DELGADO / Revista BOCAS
Era otro Madrid: menos agitado que el de hoy y aún no tomado masivamente por el turismo…
Sí, sí, el Madrid de mi juventud era un Madrid muy centralista y parroquial. En ese momento se vivía muy de espaldas a toda la cultura latinoamericana. Eso vino después. Barcelona estaba quizás más en la vanguardia cultural. Madrid tenía la famosa Movida Madrileña, había cosas para hacer, pero no como ahora. Hoy es una ciudad en contacto directo con Latinoamérica.
¿Por qué fueron tan decisivas para su formación sus estancias en Alemania?
Fui varios veranos a Alemania antes de mi año Erasmus (programa educativo de la Comisión Europea). Hice un curso de verano en Zwickau, una ciudad fascinante del Este alemán llena de trabis, esos antiguos coches comunistas. Era el primer año después de la caída del Muro. Muchos alemanes estaban encantados de conocer gente de afuera. Ahora esa ciudad debe estar preciosa y restaurada. Entonces sus edificios estaban negros de la polución. Se notaba un nivel económico bajo, pero su nivel intelectual era alto. En las clases que tomé discutíamos ideas, hablábamos de Goethe, de Schiller… Más tarde, en cuarto de carrera, me fui a Marburg, una ciudad universitaria cerca de Franckfurt. Viví en una residencia de estudiantes con muchos extranjeros, mezclando disciplinas, utilizando muchísimo el alemán. Aunque de niña había viajado bastante y cultivé la semilla de entender el mundo más allá de mi ciudad, la experiencia en Alemania me ayudó aún más a abrir fronteras y a conocer otras formas de vivir.
¿De qué manera se fue fraguando su relación con América Latina?
Eso vino cuando me mudé a Londres al terminar la universidad. Allí decidí repensar lo que quería hacer con mi vida. Por presión de mi contexto había estudiado una carrera que me dio herramientas de gestión, así que no me arrepiento. Pero en Londres, que era una ciudad más abierta donde cada cual podía hacer lo que quería, me planteé pasarme al sector cultural. Hice un máster y acabé trabajando como directora de eventos culturales en Canning House, ‘la casa de América Latina en Londres’. Aquello fue como entrar, por la puerta grande, a toda la riqueza de América Latina a través de la lectura y de charlas con invitados como Guillermo Cabrera Infante o Isabel Allende. En la biblioteca de Canning House me asomé al continente americano, me sumergí en su literatura. En Canning House leí, bien leídos, a García Márquez, a Vargas Llosa, a Cortázar, a Elena Poniatowska. Fueron horas y horas descubriendo diferentes voces, distintos tipos de españoles, temas en común. Esa biblioteca luego se donó al King’s College de Londres, pero a mí me tocó la época gloriosa de aquel tesoro maravilloso.
Cuéntenos su historia con el Hay Festival y cómo se convirtió en su directora internacional.
Asistí por muchos años al Hay en Gales. Cuando me vinculé formalmente, ya era un festival muy establecido al que iban autores destacados. Peter Florence me propuso analizar la viabilidad de hacer un Hay Festival en Cartagena. Él había colaborado en la organización del Festival Literario de Paraty, en Brasil, dos años antes del Hay en Cartagena. Después de Paraty, Peter se quedó con la idea de hacer un Hay en Latinoamérica. En el 2004, organizó un almuerzo con Carlos Fuentes aquí en Londres. Fue ahí cuando Carlos dijo: “El mejor lugar en América Latina para hacer un festival es Cartagena de Indias, que pertenece a un país que necesita esa clase de conversaciones y, además, es una de las ciudades más bellas del Caribe”. Comentó que iba a estar en un congreso en Cartagena y me sugirió ir para presentarme a García Márquez. Viajé a Colombia y en una semana tuve varias reuniones claves. Carlos Fuentes reservó un salón del Hotel Santa Teresa de Cartagena para que yo presentara la idea del Festival. Estaban Tomás Eloy Martínez, Jaime Abello (director de la FNPI), Juan Manuel Santos y García Márquez, que hacía varios años que no iba a Cartagena. A todos les pareció estupenda la idea y me dijeron que me ayudaban. Ese fue un visto bueno fundamental. Gabo se comprometió a estar en el primer Festival y allí estuvo. Al día siguiente desayuné con Belisario Betancur y le gustó mucho la idea. Me presentó a Carlos Julio Ardila, cabeza de RCN, que fue el primer patrocinador del Festival. En Bogotá me reuní con la ministra de Cultura. Me fui de Colombia teniendo claro que había interés y habría financiación.
Y lo que vino a continuación de esa semana intensa de reuniones fue un año trepidante…
En el 2005 fui varias veces a Colombia, estando embarazada. En junio de ese año nació mi primer hijo y el primer Hay Festival fue unos meses después. Mi marido, un noruego que ha sido a la vez un padre y una madre, fue un gran apoyo para mí. Los hombres noruegos han sido muy igualitarios a la hora de asumir el trabajo del hogar. También mis padres en Madrid me ayudaron a cuidar al bebé. Para estar al frente del primer Hay en Cartagena tuve que dejar a mi niño casi un mes en Europa. Por mi trabajo yo he sido un poco “el padre ausente” de la familia.
Poco antes del primer Hay Festival en Cartagena pasó un rato amargo en Bogotá por cuenta de un atraco a mano armada. Entiendo que durante muchos años prefirió no hablar de ese episodio en público.
Sí, en su momento decidimos mantener en privado ese tema. En parte nos pasó porque no tomamos las precauciones adecuadas, o simplemente fue mala suerte. Aterrizamos tarde en la noche en Bogotá. Yo iba con una compañera de trabajo británica. Íbamos camino al hotel y, por la calle noventa y pico, se nos cruzó una camioneta. Salieron tres tipos con la cara tapada. Nos metieron en el coche de ellos. Nos hicieron una especie de paseo millonario, pero sin parar en cajeros automáticos. Se quedaron con nuestras maletas y con el dinero en efectivo que llevábamos. Se llevaron hasta mi pasaporte. Fue un momento difícil, la organización del Hay dudó en seguir adelante con el Festival en Colombia, pero yo no dudé ni un segundo e insistí en que había que hacerlo. Me sentí muy arropada moralmente por el círculo de personas que se enteró del impasse: Raimundo Angulo, Alfonso López, Cecilia Balcázar…
¿Qué papel jugó Mario Vargas Llosa en la puesta en marcha del Hay en Arequipa?
Hará unos quince años, en una fiesta en Cartagena, Mario me sugirió Perú como sede, explicando que su país necesitaba ese tipo de encuentros. Dijo que sería potente hacerlo en Arequipa por la importancia de descentralizar la cultura más allá de Lima. Me insistió en que Perú había crecido económicamente y cambiado socialmente, pero que necesitaba comunicarse más con el resto del mundo. Justo antes del primer Hay Arequipa fue la ruptura de Mario con Patricia por su relación con la Preysler, así que fue complicado, porque yo tenía contacto con ambos, los dos apoyaban mucho el Festival. Patricia asistiría todos los años. Mario fue al cuarto año. Lo bonito es que el Festival fue un éxito rotundo desde el comienzo.
¿Qué busca al diseñar cada programación del Hay Festival?
La programación responde a querer hacer un festival amplio y maximalista, en el buen sentido de la palabra. Queremos que muchos encuentren su espacio en el Hay Festival y que sea un gran evento para públicos de distintas generaciones que piensan diferente, pero que los une la curiosidad. La programación es un puzle de piezas conectadas en formas quizás no muy visibles, que armamos conversando con muchas personas. La idea es lograr invitar a grandes nombres, pero también a voces emergentes que aporten puntos de vista no hegemónicos, sino planteados desde diversas disciplinas. Nuestra curaduría es un reflejo de la sociedad. En el caso colombiano, intentamos que el programa refleje a todas las Colombias: la indígena, la afro, etc. Hemos mejorado cada vez más en ese sentido.
¿Qué se ha perdido del espíritu de las primeras ediciones del Festival y qué sigue siendo igual de emocionante?
Ahora somos equipos más profesionales, con sistemas muy establecidos, lo cual hace que se pierda algo del espíritu pionero del principio, cierto carácter naíf, fresco, espontáneo. Pero se ha ganado mucho en gestión y sostenibilidad. Lo que sigue siendo igualmente emocionante es ver públicos de todas las edades y estratos disfrutando, despeinándose, planteando nuevas preguntas.
¿Qué papel juegan este tipo de festivales en un mundo dominado por la inmediatez de las redes sociales, el consumo frívolo de entretenimiento o la desinformación?
Yo creo que mantener estos espacios que promueven la diversidad de ideas es hoy más importante que nunca. Las redes sociales nos empujan a la polarización y al reduccionismo de las ideas. Los temas en general no son ni blancos ni negros, sino que hay multitud de matices y complejidades, es parte de lo que somos y es fundamental conversar sobre esto para llegar a entendimientos y generar empatía. Esto es lo que hacemos en el Hay. Somos seres sociales: nos gusta reunirnos y vivir en comunidad. Actualmente hay más necesidad que nunca de propiciar espacios donde poder vernos las caras y conversar sin estar mediados por la tecnología.
¿Cómo ha logrado el Hay Festival sobrevivir en medio de coyunturas complejas como, por ejemplo, las crisis económicas globales o la pandemia del 2020?
Operamos a través de una organización sin ánimo de lucro con una financiación mixta de apoyos privados y públicos que comparten nuestra visión. Sí, ha habido momentos complejos, pero con apoyo de muchos logramos la sostenibilidad necesaria para seguir año tras año permitiendo que el Festival tenga un impacto real e importante.
¿Qué opina de la percepción de quienes tildan al Hay Festival en Cartagena de excluyente y dirigido a un segmento social privilegiado?
Esa es la percepción que se tiene de Cartagena, una de las ciudades más bellas de Colombia y el mar Caribe, pero también una de las más desiguales y elitistas. Es un lugar muy complejo, pero dentro de esa complejidad nos gusta operar. Esa realidad de clasismo y racismo es indiscutible. Pero nada de eso es culpa del Festival ni el Festival lo va a cambiar. Hemos querido ser inclusivos. Al principio el precio de la boletería era muy bajo, ahora es normal, es gratuito para estudiantes. Hacemos muchísimo por llevar la literatura y la cultura a públicos amplios, por eso transmitimos las charlas por streaming. Creo que es importante analizar el mundo desde ese contexto. Entiendo la crítica. Ahora ha cambiado, pero por años a la prensa no le interesaba cubrir todo lo que hacíamos aparte de las fiestas. Lo bonito del Festival es que le gusta tanto a la élite social y cultural como a jóvenes de distintas procedencias. Este año hemos lanzado en Cartagena la Red Malunga por la Justicia Global y contra el Racismo. Sería más fácil hacer un festival activista en torno a un tema, pero es más difícil hacer uno como el Hay, donde distintos grupos se sienten bienvenidos. En el Hay hablamos de igualdad, de justicia social, de activismos medioambientales, de Palestina, temas duros que pueden no gustar a todo el mundo.
Si el Hay Festival sigue existiendo en 50 años, ¿cómo se lo imagina? ¿Qué le gustaría que se mantuviera o que mejorara?
Lo que esperaría que siguiera igual es su espíritu independiente, innovador, incluyente y que en el centro estemos las personas conversando cara a cara. Y espero que haya una generación nueva liderando el proyecto y llevándolo a sitios nuevos y sorprendentes que jamás nos imaginamos. Espero también que el sector editorial con el que trabajamos muy de la mano sea todavía más diverso, con multitud de editoriales publicando temas diferentes.
Si pudiera invitar a un personaje histórico a conversar en el Hay Festival, ¿a quién escogería?
A muchos. De Colombia me encantaría haber podido escuchar a Soledad Acosta de Samper, promotora del voto femenino, o a la artista Feliza Bursztyn, retratada por Juan Gabriel Vásquez en su último libro, o a Jaime Garzón o al Tuerto López, el poeta cartagenero.
JORGE PINZÓN SALAS
REVISTA BOCAS
Recomendado:
La revista BOCAS con la portada de Vicky Dávila circula desde este domingo. Foto:Hernán Puentes / Revista BOCAS